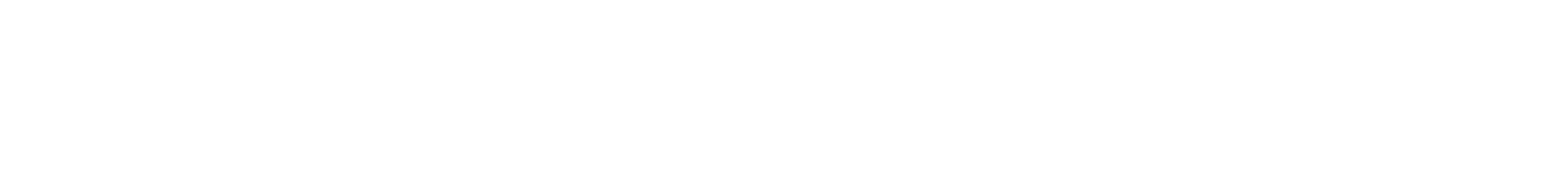La Mina Perdida
No había un solo bar en Punta Abreojos, y cuando por mal tiempo o marejada no salían a faenar los equipos de captura de abulón o de langosta. En su lugar, los pescadores se reunían a beber cerveza y a contar mentiras en el único billar instalado en un viejo galerón de madera y láminas de zinc que resistía con penurias el embate de los vientos bravos del Océano Pacífico.
El narrador en turno ese día fue El Cantino, un hombre grande de San Gregorio. Era remero en un equipo de abuloneros, con un gusto especial por el mezcal clandestino, la cerveza y la narrativa oral. Mi tata nos contaba:
«Cuando estaba en construcción la misión de San Ignacio, piedra a piedra, suda y suda, un indio cochimí (de los de antes, de los que ya no hay) le llevó a regalar al padrecito misionero tres pepitas de oro asina de grandes, como huevos de paloma. Al cura le brillaron los ojitos: -Tráeme más- le dijo -porque necesitamos hacer el altar de puro oro, para mayor gloria de Dios y de Loyola, su santo soldado.
El cochimí les dijo a los otros indios que había que traerle más piedritas pesadas al padrecito, para que el altar de la misión reluciera y su Dios fuera servido. (Que así les había dicho, no me crean mucho). Fueron varios zurroncitos de cuero los que la indiada trajo desde el centro de El Vizcaíno hasta la misión. El padrecito misionero mandó seguir a uno de los indios con un soldado español bueno para esos menesteres. Fue así, como descubrieron el placer que estaba en los faldeos del picacho de Santa Clara; aquí nomás al norte de Abreojos (a una hora en carro).
Los curitas ordenaron abrir un socavón mayor para sacar más oro. Los cochimíes se dieron cuenta que el altar de la misión no iba a ser de oro puro, sino de corazón de mezquite revestido con hoja de oro, finitima la hoja. Se llamaron a engaño, pues cómo ¡no!
Un día, metieron al socavón a los capataces de la mina, únicos que sabían dónde estaba, y los mataron, derrumbándoles el pedrerío encima. Nunca más se ha vuelto a saber dónde está la mina perdida, aunque muchos la han seguido buscando, desde el siglo antes del antepasado, más o menos, si no me equivoco en mis precisiones». ¿Cómo ven, estará bueno creerle a mi tata? Yo sí.
A partir de ese día, varios de nosotros fuimos a buscar venados y burros cimarrones por el rumbo del picacho de Santa Clara. Algunos olvidábamos el rifle, pero no picos y palas. El brillo del oro enfebrece, es tentador.